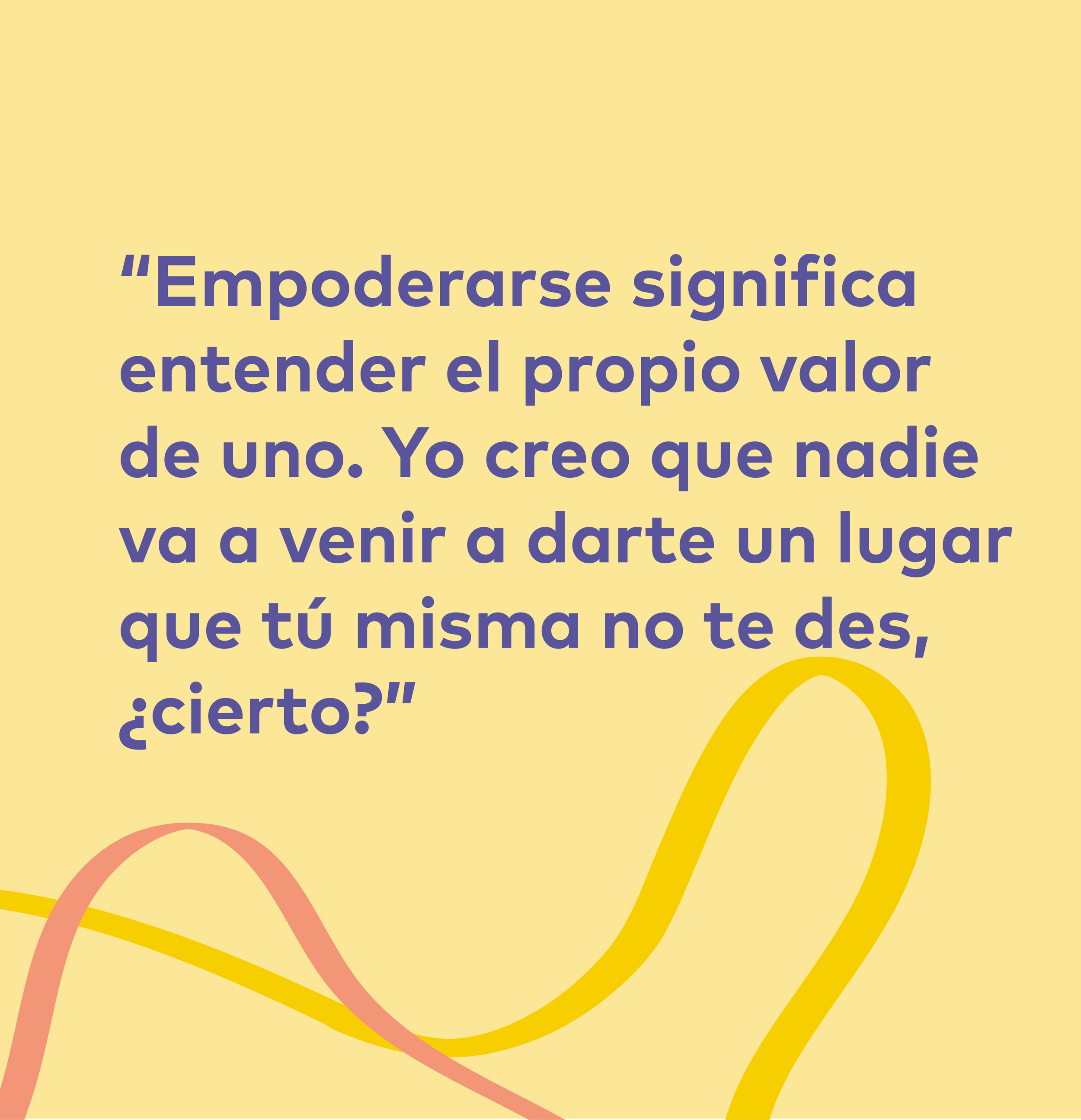Preguntas Compartidas, Voces Distintas: Recuperando el Valor que Sostiene al Café | 25, Issue 24
En la Women Powered Coffee Summit 2024 (WPCS) se llevaron a cabo dos diálogos que la escritora y antropóloga ALEXA ROMANO y la investigadora y estratega VERA ESPÍNDOLA RAFAEL retoman para reflexionar sobre el valor del diálogo en la comprensión de las realidades y necesidades de los productores de café, en particular de las mujeres.
“Creo que no nos toca estar aquí”, murmuró un grupo de productoras de café al entrar a un salón llena de profesionales del sector. La frase capturó más que un momento de incertidumbre: reflejaba una verdad estructural más profunda.
En la industria global del café, quienes cultivan el producto suelen estar más lejos de donde se toman las decisiones. Sin embargo, estas productoras[1] llegaron para hablar, no para que otros hablaran por ellas. Como dijo una productora: “El café nos une; es nuestro lenguaje. Para nosotras, la estrategia principal es el café y juntas somos más fuertes.”
Estas reflexiones surgieron en un taller del Specialty Coffee Association (SCA) dónde se conversó sobre la distribución equitativa del valor durante la WCPS 2024 en Córdoba, Veracruz, México. El taller, al que asistieron más de 70 participantes de distintos países y que se facilitó en español (el primer día) y en inglés (el segundo día), utilizó un formato de diálogo inspirado en la metodología World Café.[2] Los participantes trabajaron en pequeños grupos para debatir sobre dos preguntas clave: ¿Cómo afecta la desigualdad de género a la distribución del valor en el sector cafetalero? Y, ¿cómo podemos apoyar mejor a las mujeres para lograr que el sector del café sea más equitativo?
Ambos diálogos subrayaron una verdad profunda: el lenguaje va más allá de lo verbal; abarca contextos culturales e históricos, dinámicas de género y jerarquías de poder que influyen en quién se siente animado a hablar y participar. Para algunas personas, los talleres fueron un recordatorio crudo de lo que significa estar en “el salón equivocado”: un espacio donde el lenguaje y las dinámicas de poder limitan la voz y la presencia. Para otras, fue estar en “el salón correcto”: un lugar donde la solidaridad logra desafiar y reconfigurar un punto de vista dominante.
En la primera sesión, la mayoría de los participantes eran productoras de café de Colombia, Costa Rica, Honduras, y México. A diferencia de otros espacios donde a menudo se habla “por” o “sobre” los productores, aquí sus voces se volvieron las más presentes, compartiendo historias y estrategias. Hablaron de muchos temas: desde cómo las herramientas se diseñan para cuerpos masculinos, hasta cómo se manejan las finanzas sin transparencia y cómo las mujeres trabajan junto a sus familias, pero rara vez se les reconoce por su trabajo. “Siempre hemos estado aquí,” dijo una productora, “pero es como si no apareciéramos en la foto.” Estas discusiones no solo giraron en torno a la representación; cuestionaron supuestos más profundos: ¿qué significa el valor para ellas, quién lo define y cómo se distribuye? Las productoras hablaron de su trabajo como algo invisible—no porque guardaran silencio, sino quizás porque el sistema no está diseñado para escucharlas.
La segunda sesión, a la que asistió un grupo diverso de profesionales del café—incluyendo tostadores, baristas, importadores y productores—tomó un tono marcadamente distinto a la primera. El diálogo se centró en los sistemas más amplios, analizando barreras estructurales y delineando estrategias para construir un sector cafetero más equitativo. Los participantes abordaron obstáculos como las brechas salariales y la falta de datos sobre equidad de género.
Como participantes de este taller, sentimos que ambos diálogos sacaron a la superficie tensiones y temas que reflejan retos más amplios del sector. No somos productoras de café, pero estamos convencidas de lo mismo: los productores—especialmente las mujeres productoras—deben estar en el centro de las conversaciones de la industria. Es tentador pensar que en toda la industria hablamos de lo mismo, pero al reflexionar sobre estos diálogos surge la pregunta: ¿De verdad partimos de la misma base? ¿O incluso del mismo lenguaje de valor?
Escribimos este artículo no para hablar por ellos, sino como un intento de llevar más lejos las voces de las y los productores, invitando a otros a tejer vínculos y a comprender sus sentimientos, sabiduría y estrategias.
Lenguaje y Participación
Las conversaciones en el café suelen comenzar con traducciones, pero el lenguaje nunca es solo un vocabulario. Una traducción no puede ofrecer un significado “puro”, porque los idiomas nunca son equivalentes entre sí.[3] El lenguaje es cultural, emocional y relacional; moldea y es moldeado por las formas de ser. [4] Estas “formas de ser” son realidades vividas que constituyen la base de cómo las y los productores se relacionan con su trabajo, sus comunidades y entre sí. El lenguaje, y en particular el de la experiencia, está limitado a quienes lo comparten
Aquí es donde resulta útil el concepto de “formas de ser”:[5] porque se refiere a esos elementos intangibles pero poderosos, tanto emocionales como sociales, que moldean la manera en que las personas perciben y responden al mundo que las rodea. No son posturas intelectuales ni creencias conscientes; son verdades sentidas, forjadas en las realidades de cada día. Esto se hizo evidente en el sentimiento de solidaridad que surgió durante el taller en español. Como señaló una productora: “el café nos une; nos conecta con otras partes del mundo. El café es nuestro lenguaje.”
Sin embargo, el lenguaje y las voces de los productores suelen quedar fuera de los espacios globales del café, donde la fluidez en inglés o el manejo de lenguaje técnico del sector se confunden con autoridad. De este modo, las reglas implícitas de participación privilegian una sola manera de expresar el conocimiento, limitando qué voces se escuchan, cómo se define el valor y qué se considera “profesional”.
Una traducción puede llevar a distintas interpretaciones de las palabras, las intenciones y la relevancia. Una participante comentó: “Parece que todas hablamos el mismo idioma, como si ya estuviéramos de acuerdo.”. Pero en realidad era más una suposición que una certeza. Incluso cuando las productoras estaban en el centro de la conversación, las suposiciones sobre el idioma, la experiencia y la perspectiva influían en quién se sentía incluida y quién no.
En el diálogo en inglés, un grupo de productoras se sentó juntas en una mesa y decidió abordar las preguntas de un modo distinto al resto. En lugar de ampliar la conversación hacia las inequidades estructurales, se enfocaron en intercambios inmediatos y prácticos: comparando precios de café cereza, hablar sobre los tiempos de cosecha y compartir experiencias desde Costa Rica hasta Veracruz, y Oaxaca, México. Su participación se basó en centrar su conocimiento vivido y favorecer un diálogo basado en la experiencia compartida. Redefinieron lo que significaba “contribuir” en esa sala. Fue una afirmación no verbal ya que la experiencia no reside únicamente en grandes declaraciones y métricas, sino también en las realidades cotidianas de quienes cultivan café.
La capacidad de comunicarse en inglés, o en un lenguaje técnico propio del sector, a menudo determina qué historias se escuchan y qué estrategias se toman en serio. Centrar el diálogo en las y los productores no implica que sean las únicas voces que importan—la equidad requiere muchas voces—pero sí reconoce que, para muchos productores, participar implica dejar atrás las fincas y a sus familias, desenvolverse en entornos desconocidos y hablar en espacios donde su presencia no siempre ha sido acogida. Esta realidad subraya cómo la participación en sí misma se convierte en un acto de valentía y afirmación. Como señaló una participante: “Te están volviendo visible en un sector donde normalmente no lo eres.”
Aunque esta invisibilidad a menudo se cruza con el género, no se limita a él. Productores de todas las identidades han sentido la exclusión de que se hable sobre ellos, en lugar de con ellos. Visibilizarlos no es solo una cuestión de representación, sino una reorganización más profunda sobre de quién es la voz que debe estar al centro del futuro del café.
Las definiciones dominantes del “conocimiento especializado” en el sector cafetero suelen estar moldeadas por normas institucionales: el dominio de los llamados lenguajes profesionales, la familiaridad con términos de la industria o la fluidez en espacios formales. Estos estándares suponen que el valor está en la posición y en la sofisticación del discurso, sin reconocer que no todas las personas, ni todos los saberes, nacen de la misma escuela, del mismo contexto económico o del mismo idioma.[6] Cuando las y los productores hablan en sus propios términos y ritmos, no están al margen: están en el verdadero centro del diálogo.
Capital Social, Poder y Empoderamiento
Durante el diálogo del primer día, el salón se llenó de historias sobre la tierra, el trabajo y el legado. Una pregunta sencilla resonó: “¿Cuántas de ustedes sienten que están siendo tomadas en cuenta?” Las respuestas evidenciaron la tensión central en torno al poder: la lucha, a menudo invisible, por el reconocimiento, la autonomía y la voz propia. Entendemos el poder como la capacidad, la opción y la posición para tomar decisiones que mejor respondan a los propios intereses.
Estas conversaciones evidenciaron que el poder, especialmente para las productoras, no es meramente autoritario o de arriba hacia abajo. Más bien, se mueve de manera lateral: a través del trabajo compartido, la confianza mutua y la capacidad de movilizar a la comunidad hacia objetivos colectivos. De esta forma, el poder toma forma como capital social: la fuerza que se deriva de las relaciones, de las redes de influencia y de apoyo. El capital social vive en una red de cuidado mutuo e intercambio de conocimientos que las productoras sostienen—muchas veces a pesar de su acceso limitado a las estructuras formales de poder.[7] Como explicó una participante: “Tener espacios de apoyo, de creación de redes, de construcción y ayuda mutua es importante, pero también se trata de cómo nos sentimos, de cómo podemos buscar alternativas y de cómo podemos apoyarnos.” El simple hecho de reunirse se convirtió en una fuente de poder—pero también en una forma de replantear el concepto mismo de poder.
Las ideas fluyeron—desde innovaciones prácticas hasta llamados a la transparencia y al reconocimiento del trabajo en el hogar. En estos espacios, el conocimiento dejó de ser solo información: se convirtió en empoderamiento. El poder no consistía únicamente en tener una voz, sino en la capacidad de reconocer, reclamar y valorar el trabajo propio.
Si el poder, en forma de capital social, puede entenderse en relación con otras personas, entonces el empoderamiento surge desde dentro. Las productoras dejaron claro que el empoderamiento no es externo. “Empoderarse significa entender el propio valor de uno. Yo creo que nadie va a venir a darte un lugar que tú misma no te des, ¿cierto?” Esta distinción entre tener poder y estar empoderada es fundamental: el empoderamiento no nace de que alguien te otorgue autoridad, sino de cultivar la autoestima—muchas veces reconocida de manera colectiva.
Los diálogos mostraron que el empoderamiento, particularmente en materia de equidad de género, no se trata solo de visibilidad; se trata de usar el diálogo para crear oportunidades reales y tangibles de participación en la toma de decisiones. Estos diálogos, realizados en un espacio pensado para ello, permitieron que las productoras redefinieran sus propios términos de participación y hablaran libremente sobre sus experiencias. Como señaló una productora: “Hoy hay muchas mujeres aquí, lo cual es maravilloso porque no estamos con nuestros esposos pensando: ¿Podré hablar o no?’ Aquí sí podemos expresarnos.” En este sentido, el empoderamiento no consiste únicamente en obtener un asiento en la mesa dentro de los espacios convencionales, sino en desafiar las jerarquías y las normas culturales y lingüísticas en los espacios de autoridad. La posibilidad de hablar surgió no solo de reunir en un mismo lugar a productores y profesionales del café, sino también de un sentimiento compartido de que estar fuera de la vista y no ser escuchada no significa carecer de valor.
Comunidad: Hacer Comunidad
Uno de los contrastes más claros entre las dos sesiones fue cómo cada grupo entendía el concepto de la comunidad. Para muchas productoras, la comunidad no es un simple contexto; es a través de la comunidad que se comprenden la identidad, el trabajo y el café. Como reflexionó una productora: “Es parte de la vida: la comunidad es la escuela, es la familia, es el lugar de trabajo, es la unidad social. Es lo que somos.”
Para muchos productores, el café es una herencia. Sus vidas personales y profesionales están profundamente entrelazadas con la familia y el territorio. En cambio, la mayoría de los participantes de la segunda sesión hablaron de “comunidad” como un espacio profesional con límites más definidos. Su relación con el café permitía separar la vida laboral de la personal, una flexibilidad que los productores muchas veces no tienen. Cuando los espacios de diálogo se fundamentan en una realidad compartida que refleja el sentido de comunidad de los productores, se convierten en lugares donde es posible expresarse desde perspectivas íntimas y profundamente contextuales.
La frase “somos comunidad” reflejaba este espíritu. En el primer diálogo, una productora señaló que “valor compartido significa que todos ganamos: ganan los hombres, ganan las mujeres, gana la comunidad”. Otra añadió: “Hay mucho trabajo por delante: generar conciencia, cambiar los roles en el hogar, pero también informar a los hombres, generar cultura y fomentar la colaboración. Todas y todos somos importantes”.
Las conversaciones también se centraron en la convivencia—la celebración y el compartir tiempo juntas.[8] Las participantes destacaron la importancia del apoyo mutuo: “Aquí podemos hablar de cómo nos sentimos, de cómo podemos buscar alternativas y de cómo podemos apoyarnos.” Hubo un énfasis en el desarrollo personal como punto de partida para el beneficio colectivo: “Primero está la persona. Necesitamos cambiar desde adentro, empezando por la familia. Más allá de todo, está lo colectivo, y ahí no hay diferencias.” Este acto de compartir demuestra el proceso de crecimiento que se da en las relaciones, resaltando que “la comunidad cuida” más que servir a intereses individuales o existir únicamente como un grupo profesional.
“Hacer comunidad” significa apostar por enfoques colectivos: compartir conocimientos, distribuir el valor y respetar la tierra. A diferencia de otras formas de emprendimiento que priorizan la ganancia, la producción de café a pequeña escala no puede medirse solo por el retorno de inversión. Primero está la comunidad, y después el café. En el artículo en inglés decidimos conservar en español las palabras “convivencia” y “hacer comunidad,” porque “community” en inglés no alcanza a transmitir el mismo peso. Estos términos encierran una textura emocional—cuidado, aspiración colectiva y sentido de pertenencia—que las productoras hicieron palpable a lo largo del diálogo del primer día.
Trabajo Invisible, Valor Desigual
Si el lenguaje nos dice quién puede ser escuchado y cómo se entienden conceptos como “comunidad,” el trabajo nos deja ver quién es realmente valorado.
En el café, ese valor no se decide únicamente en la mesa de catación o en los contratos: comienza en casa, con el trabajo—a menudo invisible—de las familias productoras, y de manera muy marcada, de las mujeres. Sin embargo, este trabajo sigue sin reconocerse en la economía de la finca, en la cadena de suministro ni en los espacios de toma de decisiones. No contabilizar este trabajo—frecuentemente no remunerado y marcado por el género—refuerza un sistema que ve a los productores no como actores económicos plenos, sino como mano de obra invisible. “Sin conocer el costo real, no hay claridad,” señaló una participante, y sin claridad, no hay bases para la equidad.
Detrás de cada cálculo hay algo más profundo: el reconocimiento del trabajo, del conocimiento y de la dignidad. Sin embargo, con demasiada frecuencia, el saber de los productores se descarta como “informal” o insuficiente, simplemente porque no viene envuelto en lenguaje técnico ni respaldado por una educación formal. Esta forma silenciosa de discriminación—una injusticia epistémica—les niega la legitimidad de definir el valor en sus propios términos.[9]
Recuperando las Voces que Portan Valor
Aunque el taller se enmarcó en torno al género, las reflexiones más poderosas no se centraron directamente en ello. Surgieron en relatos sobre el trabajo, la tierra y el reconocimiento. Mostraron que el género—como el valor—es complejo, está moldeado por el contexto y resiste la simplificación.
Regresando a ese salón, no encontramos tantas respuestas como nuevas formas de plantear las preguntas. El valor, al igual que el género, no puede imponerse. Lo que quedó claro fue esto: las productoras ya están definiendo el valor con sus acciones, relaciones y estrategias. No necesitan ser “incluidas”; necesitan ser escuchados en sus propios términos. Y, más aún, lo que consideran valioso—expresado en palabras o acciones—no requiere simplemente “un lugar” en el mismo salón: debe integrarse de forma activa en la creación de un diálogo sobre valores que impulsen al café hacia adelante.
Las mujeres profesionales del café en países productores no solo participan en la cadena de suministro: son mentes críticas, estrategas y líderes. Desde decidir cuándo cosechar las cerezas, cómo fermentar o cuánto vender (y a quién), hasta organizar el presupuesto familiar y las inversiones de la finca o la cafetería, las mujeres ya están tomando decisiones críticas en el café cada día. Sus experiencias encierran conocimientos prácticos y visionarios—sobre cómo cultivar alimentos, resistir la injusticia y construir futuros mejores para sus familias. Las soluciones a la desigualdad deben construirse con quienes la viven. Esto exige más que inclusión: requiere crear espacios donde estas profesionales definan la agenda, no solo se unan a la conversación. Como dijo una participante: “Tenemos que darnos a nosotras mismas ese valor y mostrarle a la gente que sí estamos aquí, trabajando. Aquí estamos.”
Hay valor—económico, social y cultural—en escuchar a los productores cuyas voces han sido históricamente relegadas en el sector cafetalero. No se trata solo de historias de dificultad, sino de auténticos reservorios de saberes vividos. Al reconocer esas voces, comenzamos a transformar quién es visto como fuente de conocimiento en el café. Comprender que el conocimiento, el poder y el lenguaje adoptan múltiples formas—vividas, encarnadas, tejidas en las relaciones—es esencial para construir un sector que no solo sea justo en teoría, sino también en la práctica.
Escuchar a los productores no es solo oír relatos; es redefinir quién tiene legitimidad para generar conocimiento y crear cambios. El futuro del café no estará determinado solo por el rendimiento o el precio, sino por las voces que elijamos poner al centro—sobre todo las de quienes han cuidado la tierra y su café por generaciones. ◊
ALEXA ROMANO es escritora e investigadora especializada en antropología y estudios latinoamericanos, con enfoque en café, género y valor.
VERA ESPÍNDOLA RAFAEL colabora con productoras y productores de café en América Latina, aplicando análisis económico y estrategias de cadena de valor para incorporar sus voces en las decisiones de abastecimiento y ampliar su acceso a mercados estratégicos.
References
[1] Aunque en este artículo hablamos de “productores y productoras de café,” lo que abarca este término no cabe en una sola definición. Nos referimos a todas las personas que, desde distintos lugares y funciones, dan vida a la producción de café, asumiendo roles y responsabilidades que cambian con las estaciones y las necesidades, en un vaivén constante entre el trabajo remunerado y el no remunerado.
[2] The World Café. “Conceptos y referencias clave.” Disponible en: https://theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/.
[3] Karma Chávez, “Traducción encarnada: discurso dominante y comunicación con migrantes como cuerpos-texto”, en Diálogos a través de las diásporas, editado por Marion Rohrleitner y Sarah Ryan (Lexington Books, 2013).
[4] Pierre Bourdieu. “Habitus y práctica social.” En Esbozo de una teoría de la práctica. Traducido por Richard Nice. Cambridge University Press, 1977.
[5] Raymond Williams, Marxismo y literatura (Oxford University Press, 1977).
[6] Olumide Popoola, “En lenguas: el conflicto dentro del lenguaje”, en Diálogos a través de las diásporas.
[7] Pierre Bourdieu, “Las formas del capital”, en Manual de teoría e investigación para la sociología de la educación, editado por John G. Richardson (Greenwood Press, 1986).
[8] Kerry Doyle y Gabriela Durán Barraza, “Luchando, rimando, sacando, pintando: colectivos de jóvenes artistas mujeres en Ciudad Juárez”, en Diálogos a través de las diásporas.
[9] Miranda Fricker, Injusticia epistémica: el poder y la ética de conocer (Oxford University Press, 2007)
We hope you are as excited as we are about the release of 25, Issue 24. This issue of 25 is made possible with the contributions of specialty coffee businesses who support the activities of the Specialty Coffee Association through its underwriting and sponsorship programs. Learn more about our underwriters here.